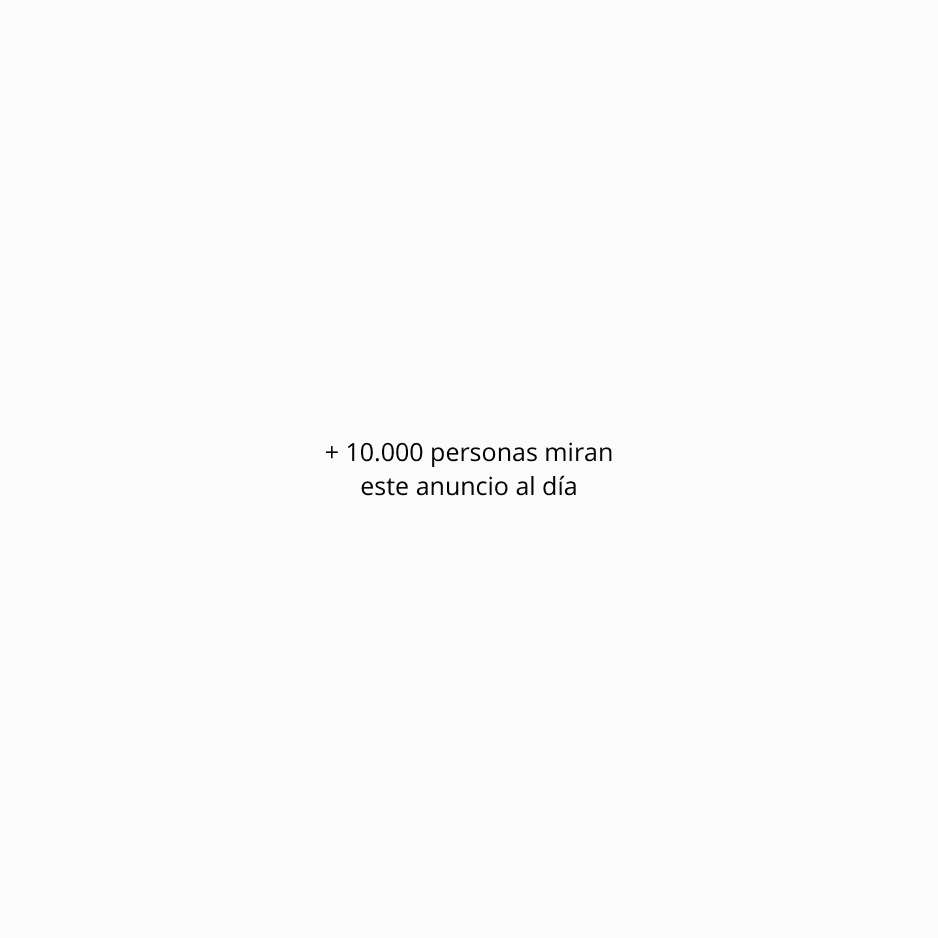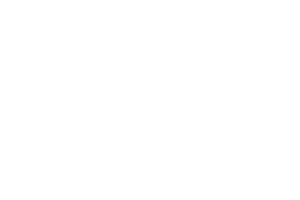Más de 65 años después, ¿Resiste la Convención de Nueva York con el paso del tiempo?
Cuando hablamos de arbitraje internacional, resulta imposible no mencionar la Convención de Nueva York de 1958. Este tratado, firmado originalmente por apenas un puñado de países y que hoy cuenta con más de 170 Estados adheridos, transformó radicalmente la manera en que los laudos arbitrales cruzan fronteras. Su propósito fue simple pero revolucionario: garantizar que una decisión arbitral dictada en París pudiera ejecutarse en Bogotá, Tokio o Johannesburgo sin tener que iniciar un nuevo juicio.
Después de más de 65 años, este instrumento sigue siendo eje del sistema arbitral. Sin embargo, el paso del tiempo no da tregua. El texto actual presenta zonas grises que generan debates interpretativos y abren la discusión sobre si llego el momento de modificaciones específicas o incluso de una renovación total.
No olvidemos que el documento final no fue redactado por especialistas en arbitraje trabajando en armonía, sino por diplomáticos defendiendo intereses nacionales, lo que resultó en ciertas «fórmulas de compromiso» que hoy pueden parecer ambiguas. Por ejemplo, ¿Qué hacer con los laudos anulados en su país de origen pero que aun así buscan ejecución en otras jurisdicciones? Adicionalmente, la Convención enfrenta desafíos completamente nuevos derivados de la revolución tecnológica. El requisito de «acuerdo por escrito» del Artículo II fue concebido en una época de documentos en papel y firma manuscrita. Hoy, en la era digital, ¿puede este requisito interpretarse para abarcar acuerdos formados mediante correos electrónicos, aceptaciones en plataformas digitales o incluso intercambios por aplicaciones de mensajería?»
Algunos expertos, como el profesor Albert Jan van den Berg con su famoso «Miami Draft» han imaginado cómo sería una Convención redactada desde cero en el siglo XXI. Otros sugieren que los Estados acuerden enmiendas a las partes “grises” de la Convención. Sin embargo, la idea de modificar formalmente la Convención despierta temores fundamentados. Abrir el texto a enmiendas podría ser abrir la caja de Pandora. ¿Lograríamos hoy el mismo nivel de consenso en un mundo geopolíticamente fracturado? ¿Aceptarían todos los Estados actuales un nuevo texto, especialmente aquellos que han sido demandados en arbitrajes de inversión y miran con recelo cualquier mecanismo que limite su soberanía?
Quizás la verdadera genialidad de la Convención radica precisamente en que estas “zonas grises” son muestra de su flexibilidad. Su artículo VII permite que las legislaciones nacionales sean más favorables a la ejecución que la propia Convención, estableciendo así un piso y no un techo. Esta característica ha permitido que el derecho arbitral evolucione mediante la interpretación judicial y la adopción de normativas como la Ley Modelo de CNUDMI.
La Convención de Nueva York es como esos edificios clásicos que, pese a sus imperfecciones, siguen en pie por su sólida estructura. Podemos renovar sus interiores mediante interpretaciones modernas y leyes nacionales actualizadas, pero derribarlo para construir uno nuevo conlleva riesgos que pocos están dispuestos a asumir. La pregunta no es si el texto podría mejorarse –claramente podría–, sino si el costo de intentarlo supera los beneficios potenciales.