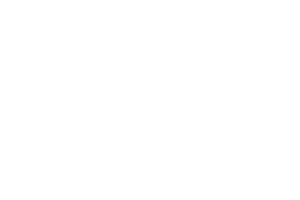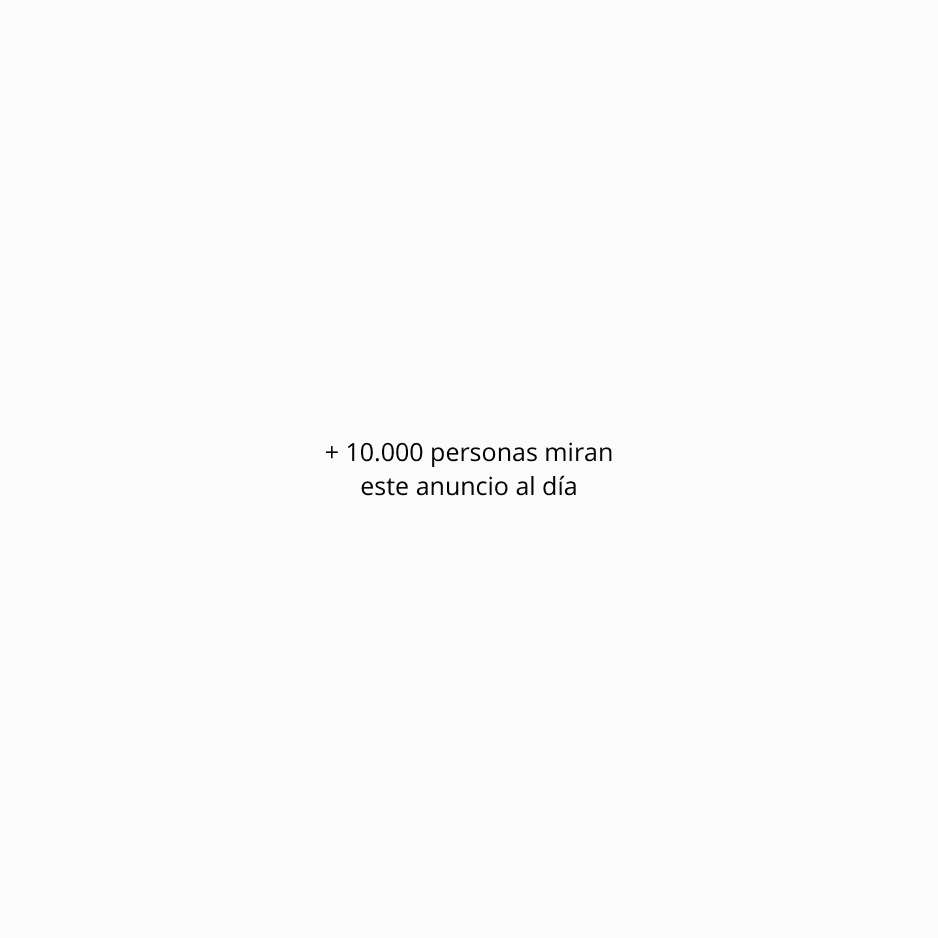“El renacimiento de la navegación por el Magdalena no es apenas un hecho simbólico; por el contrario, es un llamado a aprovechar el potencial fluvial de este y de los demás ríos navegables con los que cuenta Colombia”.
García Márquez estaría feliz de ver al AmaMagdalena emprender su viaje por el río que, en su primera peregrinación, lo llevó a Bogotá y que, durante siglos, fue la arteria vital que conectó el mar Caribe con el corazón del país. El renacimiento de la navegación por el Magdalena no es apenas un hecho simbólico; por el contrario, es un llamado a aprovechar el potencial fluvial de este y de los demás ríos navegables con los que cuenta Colombia. Al menos veintiséis, que suman más de 24.000 kilómetros de arterias acuáticas, capaces de transformar el transporte, el comercio, el turismo… y el modo mismo en que nos conectamos los colombianos. A pesar de ello, el desarrollo del transporte fluvial y de sus actividades conexas sigue siendo apenas incipiente en gran parte del territorio nacional.
Karakalí, como fue llamado por los nativos caribes que habitaron la costa norte del país, o Yuma, como lo nombraron los muiscas, cuenta con más de 1.024 kilómetros navegables. Han sido muchos los intentos por fortalecer su navegabilidad. De ahí que, mediante el Documento CONPES 3758 del 6 de agosto de 2013, el Departamento Nacional de Planeación haya emitido un plan orientado a potenciar las condiciones de navegación y aprovechar en mayor medida esta importante arteria fluvial, atendiendo, entre otras, a regulaciones como las previstas en la Ley 1242 de 2008 y la Ley 1508 de 2012.
No obstante, son múltiples los retos —políticos, económicos, socioambientales y jurídicos— que se presentan para garantizar la viabilidad de un proyecto de esta monumental envergadura sobre el río Magdalena. Entre ellos, destaca la necesidad de considerar infraestructuras conexas, como puertos, vías y redes férreas, que conecten el río con los centros urbanos. Este desafío representa una oportunidad frente al transporte multimodal, que desde hace algunos años se ha intentado transformar, pasando de estudios, diseños y estructuración, hacia la ejecución de un proyecto de infraestructura de transporte capaz de restablecer la navegabilidad y la interconexión del Magdalena con ciudades ubicadas a kilómetros de su cauce. Todo ello en consonancia con lo que busca, precisamente, la Ley 1682 de 2013.
Dicha ley impone la necesidad de estructurar proyectos de infraestructura de transporte con el mayor rigor técnico, financiero, jurídico y socioambiental, dada la relevancia que representan para el Estado. Pese a los esfuerzos, estructurar y adjudicar una Asociación Público-Privada (APP) para el río Magdalena ha sido una labor titánica, con un intento fallido en 2022, incluso contando con el visto bueno del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Observar el río Magdalena y su potencial mediante una APP que fortalezca la economía nacional, atraiga inversión y propicie la conectividad del territorio y la ciudadanía, es un proyecto de infraestructura pendiente para el interés general de la Nación. Apuestas inversionistas como AmaMagdalena deberían captar la atención de las autoridades administrativas y del Gobierno Nacional para retomar el proyecto, sin dejarlo en el tintero. No obstante, es imperativo que dichas iniciativas traigan consigo el mayor nivel de detalle posible en su estructuración, enfocándose en aquellos aspectos que, en su momento, fueron flancos débiles que impidieron que la APP del río fuera una realidad, pues la estructuración rigurosa de proyectos fluviales no es una opción, es una obligación jurídica y estratégica.