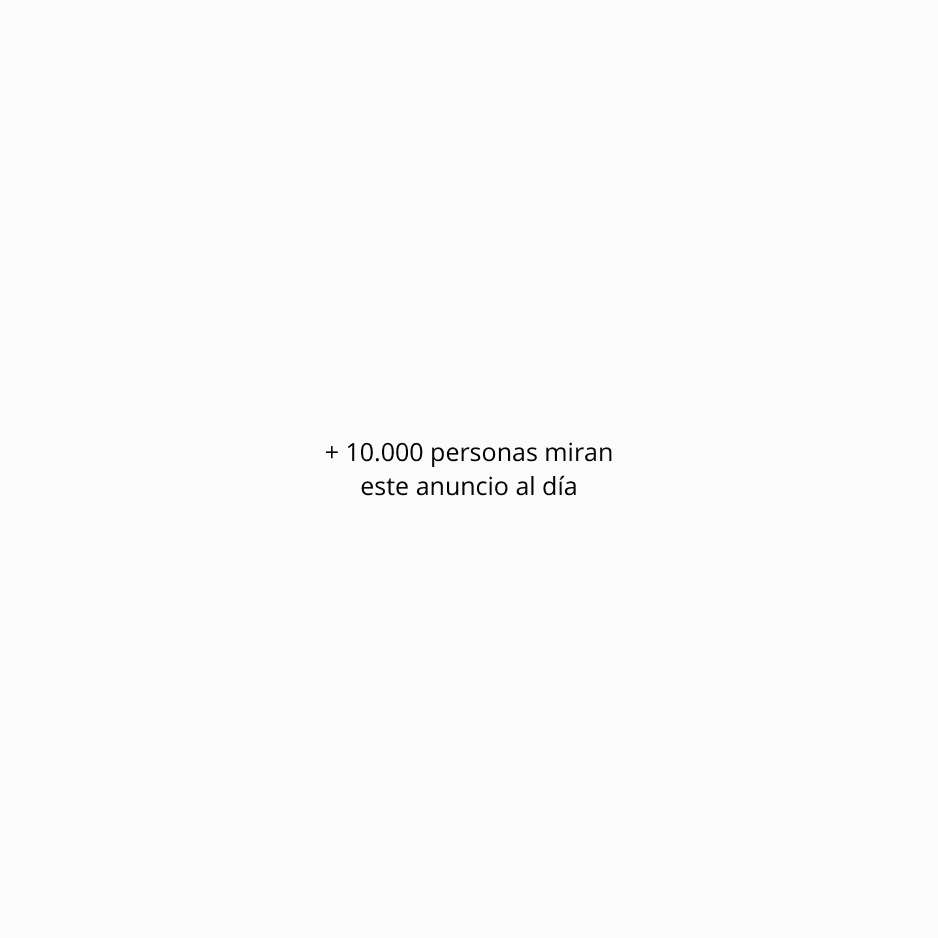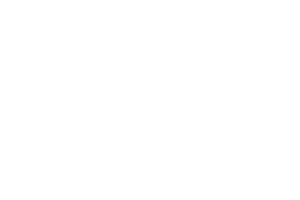“La igualdad en la toma de decisiones, no es un mero ideal, sino la base sobre la que se construye la legitimidad de todo proceso democrático, garantizando que todas las voces sean escuchadas y valoradas.» (Inspirada en los debates de Jürgen Habermas)
El termino de “debilidad manifiesta” consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política involucra una especial protección a aquellos grupos que por circunstancias físicas, económicas o mentales se encuentran en una posición desfavorable; de manera consecuente, el constituyente al considerar la sujeción al Estado Social de Derecho, advierte la priorización de las condiciones especiales en aras de lograr la igualdad material que parte de las realidades fácticas.
Así y si es un elemento que pretende la apertura a la diversidad masiva y natural de una sociedad, previendo situaciones de discriminación potencialmente atentatorias a los derechos fundamentales y procurando la satisfacción de las necesidades de las minorías, lo cierto es que en la práctica, algunos fallos han aplicado el concepto de debilidad manifiesta sin establecer criterios claros, lo que ha llevado a la adopción de medidas desproporcionadas que someten a una de las partes a soportar cargas adicionales sin estar en el deber jurídico.
En sentencia SL10538-2016, la Sala de Casación Laboral se pronunció sobre los desaciertos fácticos y jurídicos en los que incurrió el juez de segunda instancia del caso, al endilgarle a la parte pasiva la asunción de cargas económicas y de reintegro, aun cuando se demostró que la trabajadora demandante no cumplía con los presupuestos para ser amparada por una garantía de especial protección; por lo que se recordó que las regulaciones especiales para situaciones de debilidad manifiesta advierten el rango limitado de aplicación, fijando de manera taxativa los eventos en los que procede. (Sentencia SLrad-39207 de 2012- Sentencia SLrad-31062 de 2009)
Asimismo, en sentencia SL1152-2023, al analizar la terminación de un contrato de trabajo por mutuo acuerdo en el que el demandante invocó la figura de debilidad manifiesta para anular los efectos del acuerdo, la Corte rememoró que no toda deficiencia es objeto de protección ni toda discapacidad puede considerarse como un caso de discriminación laboral. En consecuencia, exhorta al acatamiento de los presupuestos normativos y a adoptar una interpretación que supere la dicotomía entre ambas categorías.
Ahora bien, las normas reguladoras de esta figura, como la Ley 361 de1997, el Decreto 1507 de 2014 e incluso el Código Sustantivo, precaven de manera concreta los medios de protección en la especialidad laboral, siendo claros en la determinación de elementos y criterios de procedibilidad para el reconocimiento de una eventual medida foral o de resguardo ante contingencias o situaciones especiales como la discapacidad, la maternidad, el acoso laboral e incluso condiciones económicas relevantes, motivo por el cual, es deber de la administración y de los administrados someterse a las reglas jurídicas vigentes, pues fútil seria contar con un universo normativo positivo si no se aplican las concepciones y principios que se consagran.
Por tanto, las decisiones judiciales deben ser consecuentes y velar por la configuración de la igualdad procesal, evitando equiparar el reconocimiento de una situación de debilidad manifiesta con fallos forzosamente condenatorios; siendo necesario verificar la realidad endógena del caso y reconociendo que el trabajador no se encuentra relevado de la carga probatoria que a le incumbe (Sentencia T-198-2006) so pena de tornar una decisión en extremo garantista, paternalista, aquiescente con la deficiencia del recurso y muchas veces tutelando de manera adversa conductas legitimas del empleador (Decreto 2591 de 1991)