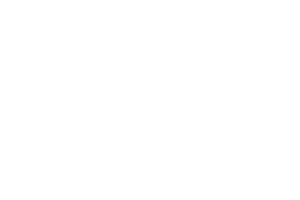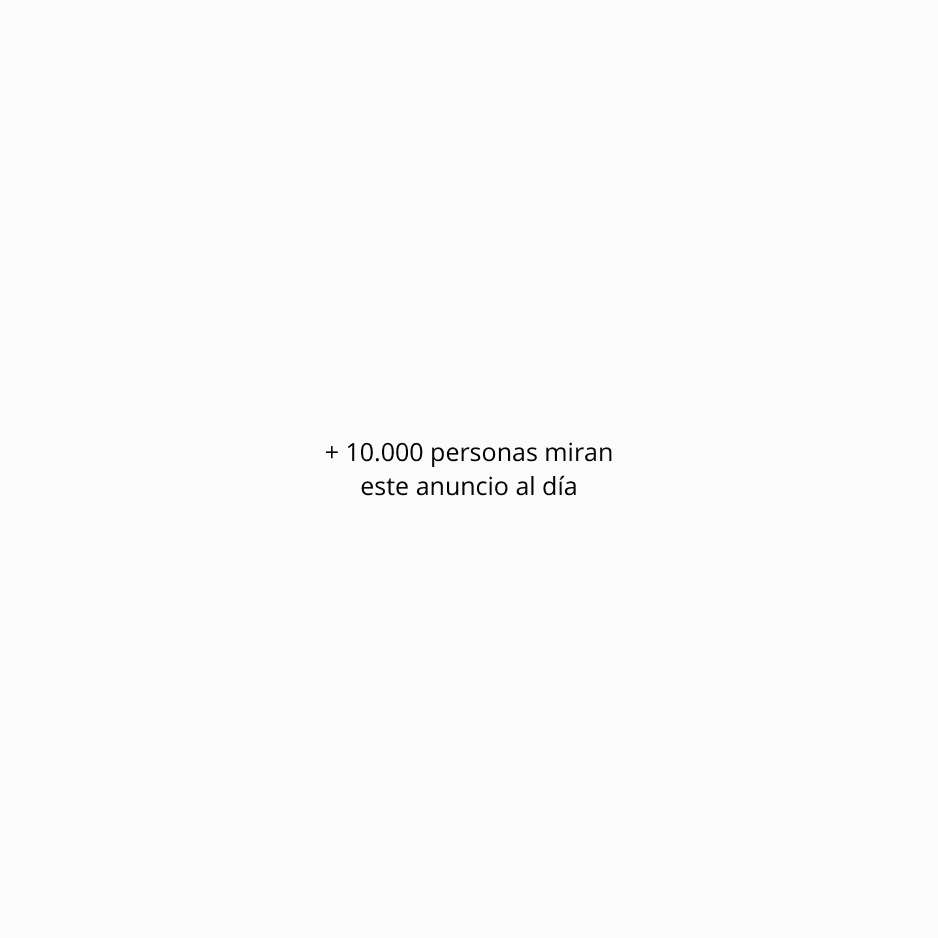(…) El razonamiento probatorio nos enseña que en la valoración probatoria pueden distinguirse, a efectos analíticos, dos fases.(…)
En mi ejercicio profesional he visto, de manera recurrente, que la simple manifestación de un testigo sobre el hecho investigado es suficiente para declarar la responsabilidad penal de una persona. Para tratar este tema primero, haré una descripción de la problemática. Luego intentaré ofrecer una solución desde la perspectiva del razonamiento probatorio.
En Colombia se ha vuelto recurrente que los jueces den por probado un hecho que es mencionado por alguno de los testigos. Los falladores normalmente omiten referirse a las condiciones de fiabilidad del testigo: percepción, interpretación, impacto que pudo producir el suceso en el declarante o las condiciones de su memoria. Tampoco se ocupan de realizar inferencias con base en los postulados de la sana crítica respecto de lo manifestado por el deponente. Mucho menos, de acreditar que la regla de la experiencia o principio de la lógica con la que están valorando una determinada prueba es una verdadera máxima de la experiencia o principio de la lógica. Por si lo anterior fuera poco, es normal ver decisiones judiciales en las que no se justifica por qué las pruebas existentes confirman la hipótesis elegida.
Cuando un declarante dice que “Y” mató “X” solo resulta probado que esa persona dijo que “Y” había matado a “X”. Sin embargo, para la gran mayoría de nuestros jueces eso es suficiente para tener por probado un supuesto fáctico. Esa situación impide que la decisión, entre otras cosas, sea intersubjetivamente controlable a través de los recursos porque no se explicita el razonamiento y, por ende, no hay forma de evidenciar los errores en los que pudo incurrir el juez al valorar las pruebas.
El razonamiento probatorio nos enseña que en la valoración probatoria pueden distinguirse, a efectos analíticos, dos fases. La primera fase consiste en la obtención de información a partir de las pruebas practicadas, esto es, a partir de lo que dicen los testigos, los documentos, los peritos, etc. Una segunda fase consistiría en extraer una conclusión a partir de la información obtenida en la primera fase.
Esta segunda fase debe observar una estructura “reglada”. En primer lugar, se debe determinar la “pretensión” o el objeto de prueba, es decir, los hechos jurídicamente relevantes. En segundo lugar, debe haber “razones” a favor de la “pretensión”, esto es, medios de prueba. En tercer lugar, deberá establecerse la “garantía”, que no es otra cosa que una regla general, en virtud de la cual los medios de prueba que se tienen, sean favorables a la pretensión.
La regla general es precisamente un principio de la lógica, una máxima de la experiencia o un principio de la ciencia. En cuarto y último lugar, deberá ofrecerse el “respaldo” a la “garantía”. Esto es, un argumento o evidencia concreta que permita concluir que, efectivamente, se trata de una regla de la experiencia, un principio de la lógica o un postulado científico. Seguidamente, habrá que pasar a la valoración del conjunto de pruebas atendiendo los criterios de fiabilidad, variedad y suficiencia para determinar si la hipótesis está confirmada y si las proposiciones alternativas fueron eliminadas.
En conclusión, es imprescindible que las evidencias sean valoradas racionalmente para garantizar el derecho a probar de las partes. Solo analizando la fiabilidad de cada medio de prueba y contrastando cada declaración con las reglas de la sana critica se logrará realizar inferencias que probabilísticamente se acerquen a la verdad como fin esencial del proceso penal.
Mateo Coronado Arango es Abogado de la Universidad del Rosario egresado con profundización en Derecho Penal. Especialista en Derecho Penal de la misma universidad y en Razonamiento Probatorio de la Universidad de Girona, España. Socio de Castro Muñoz & Abogados.