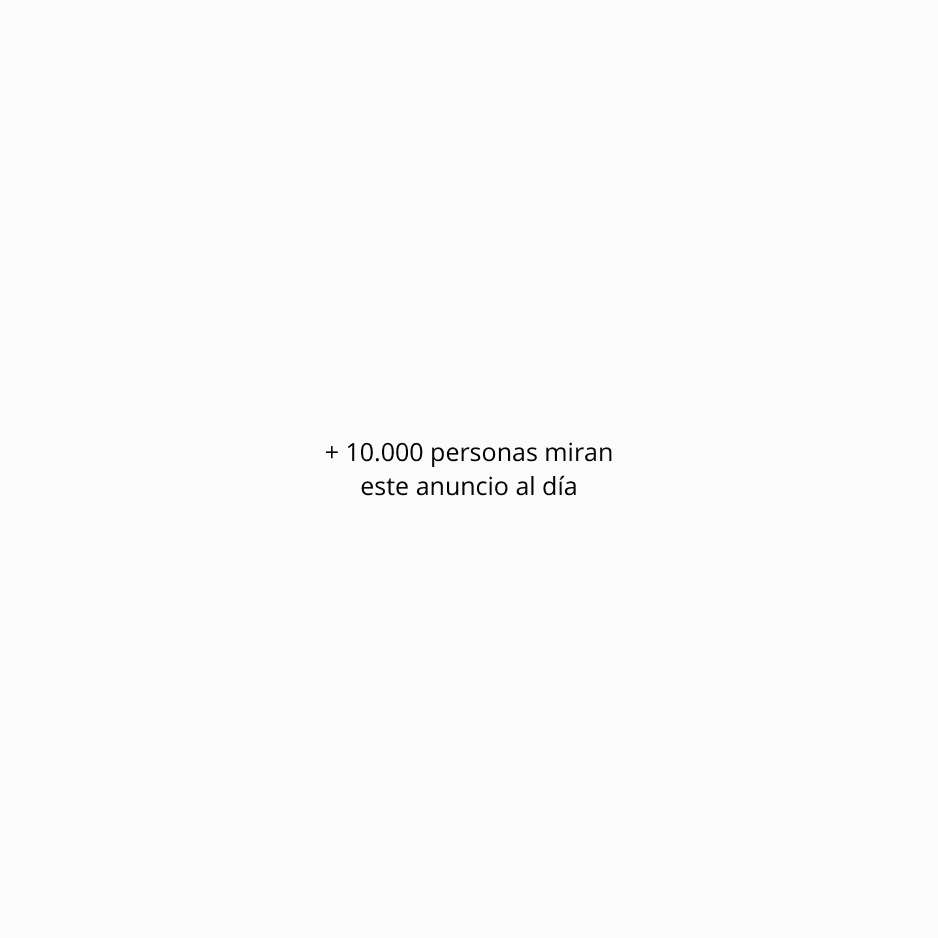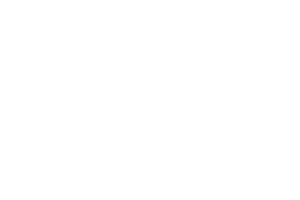

Julián Leonardo Hernández Díaz

La política tiene una íntima relación con el derecho societario. Frecuentemente, esa idea es minimizada en los textos académicos que explican el origen de las estructuras de propiedad, abierta o cerrada, en los mercados de acciones desarrollados o subdesarrollados; en efecto, la tendencia a hallar una explicación de estos parámetros de propiedad en el abolengo de un sistema jurídico (common law o civil law) es bastante persuasiva; y, tal vez, es una de esas explicaciones que siguen agitando la esperanza de un cambio cuando este se hace necesario.
¿Acaso no es sencillo aceptar que la protección de los intereses de los socios minoritarios, en un mercado de sociedades cerradas, depende de un simple cambio regulatorio que busque la implementación de herramientas jurídicas socialmente eficientes? No obstante, ¿qué ocurre cuando dicho cambio depende de los intereses políticos de grupos de poder que se favorecen, precisamente, de la inexistencia de dicha protección y de tales eficiencias? Cuando estas son las circunstancias, es difícil que el cambio pueda darse; incluso a través de aventuras reglamentarias.
En este punto, es pertinente referir algunas curiosidades históricas que explican cómo la organización del capital, el trabajo, y los intereses de grupos de poder han dado forma a la estructura de capital de las compañías. En Estados Unidos, por ejemplo, la existencia de sociedades abiertas puede ser explicada por la inexistencia de un mercado bancario de gran escala el siglo XIX; la pobre influencia de los bancos en la financiación de la industria estadounidense impidió que existieran estructuras de propiedad mayoritarias, trasladando el control de la empresa a sus directivos. Con el tiempo, dichos directivos buscaron preservar su poder a través del mantenimiento de las condiciones regulatorias que incentivaban patrones difusos de propiedad[1]. En Europa, por el contrario, la amenaza del comunismo promovió la asunción de posiciones mayoritarias en la participación del capital de las empresas; lo anterior, para evitar la alineación de los intereses de los directivos con los de los trabajadores[2].
Así, lo que debe resaltarse es que los intereses políticos pueden definir la estructura de propiedad de los mercados acciones. La identificación de tales intereses, en consecuencia, sería esencial para los efectos de un cambio en el derecho societario colombiano.
Frente a esto, los Proyectos de Ley 70 de 2015 y 2 de 2017, y el más reciente presentado por la Superintendencia de Sociedades, se han caracterizado por ser propuestas serias que buscan materializar la función esencial del derecho de sociedades (facilitar la solución de conflictos de agencia, sobre todo, entre accionistas minoritarios y mayoritarios). Sin embargo, dichos proyectos no han estado precedidos de un estudio serio acerca de los intereses políticos que pueden afectar. ¿Existen en Colombia grupos de poder que se favorecen de la inexistencia de mecanismos eficientes de resolución de conflictos entre accionistas minoritarios y mayoritarios? Habría que averiguarlo.
Julián Leonardo Hernández Díaz_ es abogado egresado de la Universidad Externado de Colombia; actualmente es funcionario de la Superintendencia de Sociedades en la Dirección de Cumplimiento de la Delegatura de Asuntos Económicos y Societarios y esta terminando una especialización en derecho de sociedades en la Pontificia Universidad Javeriana.