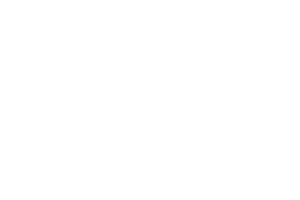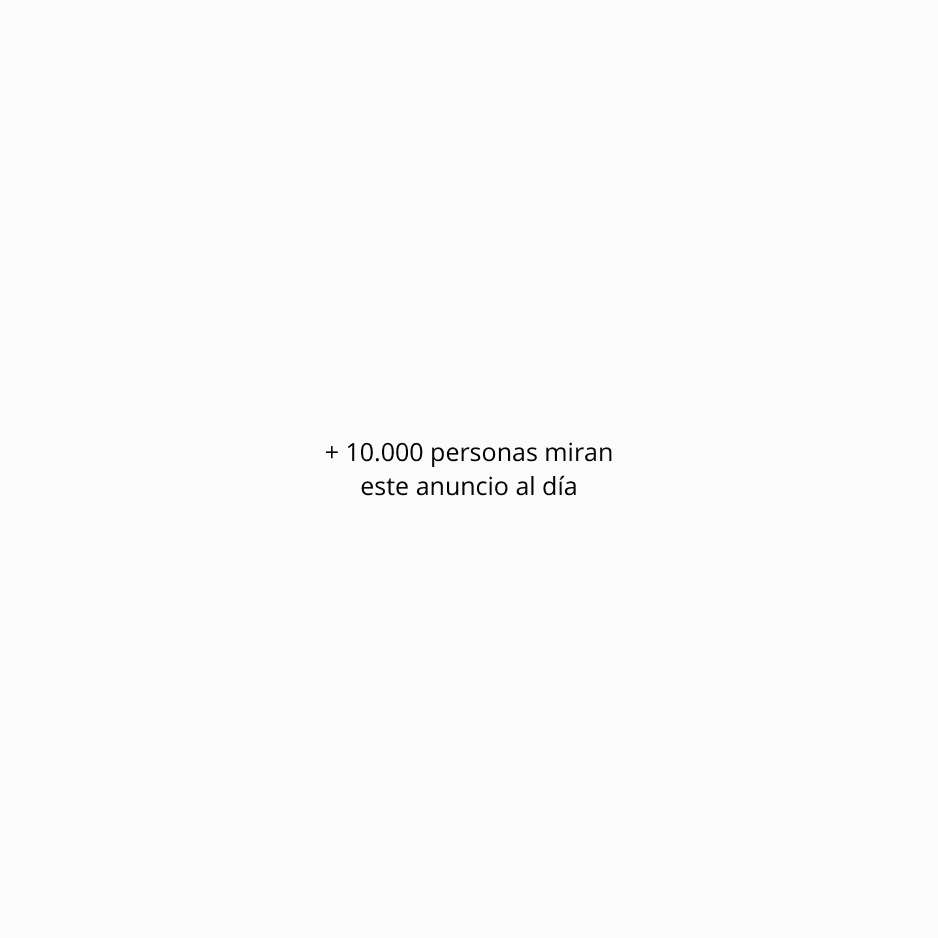“(…)la tendencia histórica en América Latina ha sido la de modelos contractuales rígidos, renuentes al cambio o la innovación de cláusulas…”.
En América Latina, el desarrollo de grandes proyectos de infraestructura son un motor importante para el crecimiento económico y social de la región, así como para potencializar la movilidad de los bienes y servicios en esta y hacia el mundo. Organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), El Banco Mundial (BM) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han coincidido en la necesidad de fortalecer la integración y conectividad, la satisfacción de los servicios públicos y la puesta en marcha de nuevas fuentes de transporte multimodal sostenibles. No obstante, esto amerita la consolidación de relaciones contractuales sólidas, seguras y confiables para las partes.
De ahí, surgen grandes retos. Modernizar la infraestructura del transporte a nivel general en América Latina supone enormes desafíos técnicos, jurídicos y financieros que, ante los ojos incorrectos, puede que no sean tan evidentes, y que salen a la luz cuando se presentan desacuerdos en la estructuración y puesta en marcha de grandes proyectos en términos contractuales. Esto último, afectando las iniciativas privadas, en la medida que el inversionista opta por huir del riesgo. Todo esto ocurre en un contexto en el que, en términos de ingeniería y derecho, se presenta una compleja y desafiante geografía, geología, hidrología y biodiversidad en todos los extremos de la región, pero, además, un régimen legal conservador y restrictivo que requiere de una profunda renovación.
Lo anterior se traduce en riesgos en torno a los contratos que surgen y la confianza entre ambas partes, pues, en todo caso, deben ser adecuadamente considerados, tipificados y asignados. No obstante, la tendencia histórica en América Latina ha sido la de modelos contractuales rígidos, renuentes al cambio o la innovación de cláusulas y el gusto por pliegos y minutas tipo. Pues bien, se propician escenarios como la asignación de riesgos ambientales y geotécnicos de manera ilimitada al contratista o concesionario privado, lo que conlleva a grandes controversias en tribunales de arbitraje internacional.
Esta transferencia indiscriminada de riesgos técnicos y ambientales, que se originan en la complejidad física, puede provocar una afectación en la ecuación económica de los contratos y en su equilibrio mismo, afectándose la viabilidad de cualquier proyecto de infraestructura y el equilibrio entre las obligaciones de las partes, así la utilidad esperada por el inversionista. Cuando un riesgo no asignado o mal estimado se materializa, como un hallazgo geotécnico o un sobrecosto por mitigación de biodiversidad, puede que devenga el desequilibrio económico. Este desequilibrio no solo compromete importantes recursos, sino que conlleva inevitablemente a los mecanismos de resolución de disputas, incluido el ya mencionado.
A la complejidad física y normativa regional se suma el factor de la incertidumbre regulatoria y predial, un riesgo que los Estados deberían mitigar con mayor eficacia. Los proyectos de infraestructura dependen de una compleja cadena de aprobaciones y condiciones precedentes (como licencias ambientales, servidumbres y consultas previas) que involucran a múltiples entidades. Un retraso administrativo de un tercero estatal no signatario del contrato genera el riesgo imputable al contratante y un cuello de botella que el inversionista no puede controlar. La falta de claridad en las cláusulas de terminación o la ausencia de ajustes tarifarios automáticos ante demoras críticas en la entrega de predios eleva el riesgo a niveles insostenibles.
Para corregir esta tendencia y restaurar la confianza del inversor, la solución debe enfocarse en la ingeniería contractual, un concepto que se traduce en que las entidades públicas adopten modelos de contrato más sofisticados que incorporen cláusulas de estabilidad jurídica reforzada y mecanismos ágiles de revisión. Esto implica una reevaluación de la asignación de riesgos, aceptando que riesgos como los hallazgos geotécnicos complejos o las demoras regulatorias deben ser riesgos compartidos (risk-sharing), con límites y compensaciones predefinidas.
Con lo anterior, se atienden recomendaciones emitidas por organismos como el BID frente a la gestión de riesgos, que radican justamente en la importancia de prever un clausulado contractual que considere todos los riesgos y vicisitudes correctamente, de modo que las características propias de los complejos entornos en los que se desarrollarán los proyectos cuenten con una solución contractual con la que superar las dificultades técnicas que puedan surgir, evitando así la escalada a disputas contractuales.