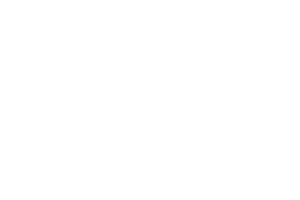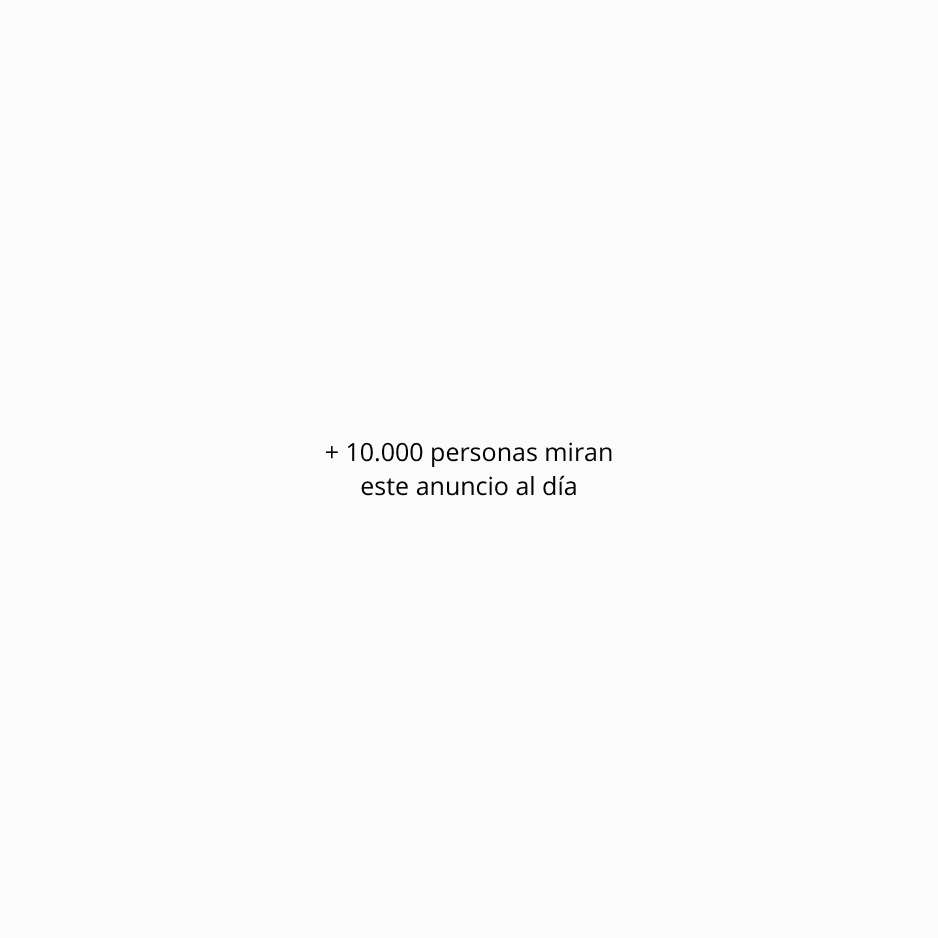El artículo 159 de la Decisión 486 prohíbe la comercialización de productos o servicios con marcas idénticas o similares dentro de la subregión, a menos que los titulares suscriban un acuerdo de coexistencia.
A nivel global, existen dos grandes tendencias y opuestas respecto a la eficacia de un instrumento jurídico clave en el derecho marcario: el acuerdo de coexistencia marcaria. Estos acuerdos han sido adoptados con el objetivo de reducir, en cierta medida, los riesgos de confusión o asociación entre marcas, según lo determinen las autoridades de propiedad industrial con base en la legislación aplicable. No obstante, sus criterios de aceptación no son uniformes, lo que genera múltiples riesgos cuando se busca ejecutarlos en diferentes países.
Por un lado, hay jurisdicciones que priorizan el consentimiento privado entre las partes, basadas en la teoría del libre mercado y dándole mayor relevancia a la voluntad del titular de la marca. Desde esta perspectiva, se entiende que el titular es quien podría resultar más afectado si se concede un registro que induzca a error a los consumidores.
Por otro lado, existen países donde prevalece el interés general de la población, reflejado en la protección de los consumidores frente a la coexistencia de marcas idénticas o muy similares. En estos casos, el objetivo es prevenir cualquier posible confusión o asociación en el mercado.
En este contexto, este artículo analiza la tendencia predominante en la Comunidad Andina —organismo conformado por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú— cuya legislación sobre signos distintivos está regida por la Decisión 486 de 2000.
¿Qué son los acuerdos de coexistencia marcaria?
Actualmente, no existe una definición estándar de estos acuerdos. El tratadista Gustavo León los describe como convenios de carácter privado celebrados entre empresarios que poseen registros de marcas iguales o similares, en los que se establecen cláusulas específicas para evitar la confusión entre sus productos o servicios.
Su objetivo principal es formalizar el consentimiento de las partes sobre sus derechos, obligaciones y limitaciones, permitiendo una convivencia pacífica de las marcas en el mercado. Además, estos acuerdos no solo sirven para facilitar el registro de una marca, sino también para poner fin a un posible litigio o conflicto.
Su contenido puede variar según el caso, dependiendo de aspectos como:
- El territorio en el que operan las partes.
- La similitud entre las marcas.
- La similitud entre los productos o servicios.
- Los criterios de confundibilidad aplicados por la autoridad.
- El poder de negociación de las partes.
Pueden incluir cláusulas sobre distribución, marketing, alcance territorial, resolución de conflictos y respeto por los derechos de propiedad intelectual.
¿Cuándo se utilizan?
En la práctica, estos acuerdos son útiles en situaciones como:
- Cuando una solicitud de registro puede ser negada por la existencia de una marca anterior.
- Para resolver disputas entre titulares de marcas similares.
- En transacciones entre compañías de un mismo grupo empresarial.
- En ventas de activos que incluyan marcas potencialmente conflictivas.
Un ejemplo claro es el Exp. SD2021/0016035, en el que Hyundai Motor Company logró revocar una decisión de negación inicial al presentar, entre otros argumentos, un acuerdo de coexistencia, lo cual permitió el registro del signo solicitado.
¿Qué dice la Decisión 486?
El artículo 159 de la Decisión 486 prohíbe la comercialización de productos o servicios con marcas idénticas o similares dentro de la subregión, a menos que los titulares suscriban un acuerdo de coexistencia. Sin embargo, firmar este acuerdo no garantiza su aceptación automática. Las oficinas nacionales lo validarán solo si se cumplen ciertos requisitos que aseguren la protección del consumidor.
Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (IP 57-IP-2002 y 318-IP-2015), se deben cumplir las siguientes condiciones:
- Existencia de registros de marcas similares o idénticas en la subregión.
- Suscripción de un acuerdo formal entre las partes.
- Adopción de medidas que eviten la confusión del público.
- Inscripción del acuerdo ante la autoridad competente.
- Cumplimiento de las normas sobre prácticas comerciales leales y promoción de la competencia.
Conclusión
Los acuerdos de coexistencia marcaria pueden ser herramientas valiosas para resolver conflictos y permitir la convivencia pacífica entre marcas similares. Sin embargo, en el contexto de la Comunidad Andina, su aceptación no es automática y depende del cumplimiento estricto de ciertos requisitos orientados a proteger al consumidor.
Por tanto, antes de recurrir a este tipo de acuerdos, es fundamental evaluar cuidadosamente la legislación aplicable, la voluntad de las autoridades nacionales y, sobre todo, asegurarse de que no exista riesgo de confusión para el público. Así, los acuerdos podrán cumplir con su verdadero propósito: facilitar el comercio sin sacrificar la confianza del consumidor.