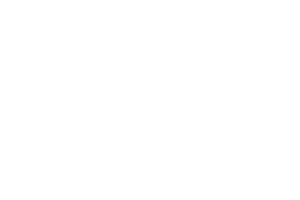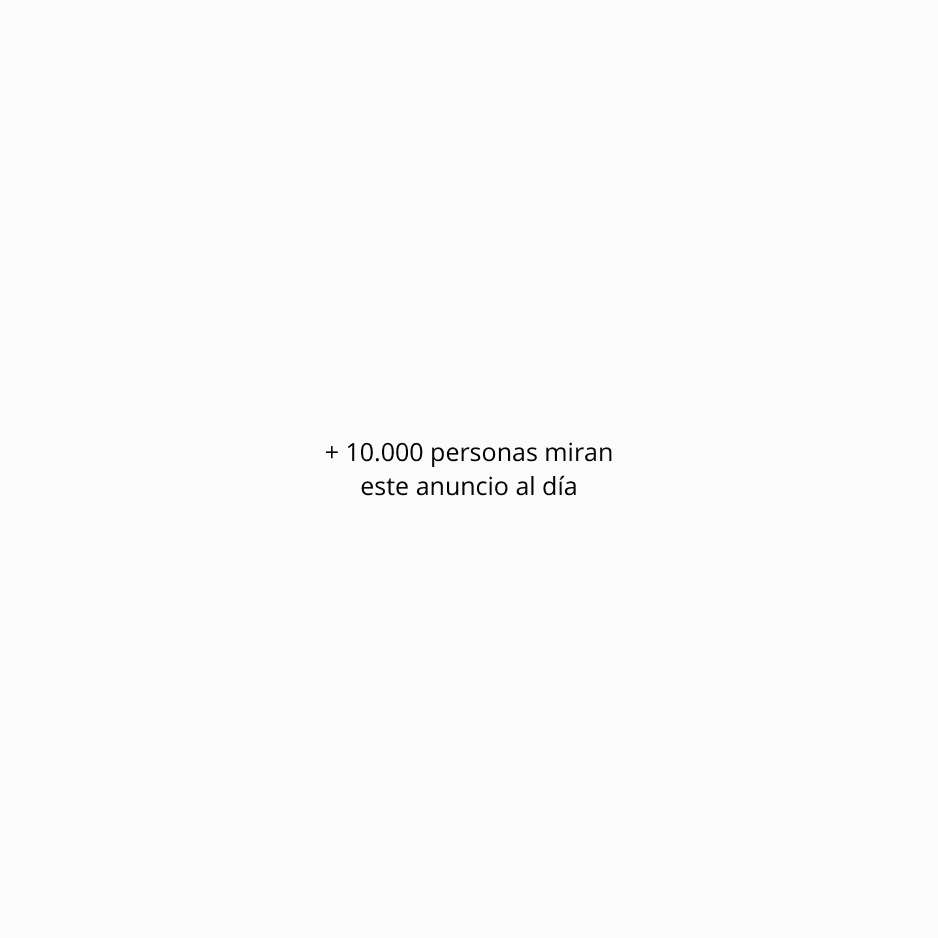¿Cuándo nos ocuparemos de compensar económicamente a quién al momento de disolver una unión familiar invirtió su tiempo en el cuidado de un hogar y no cultivó los aspectos de su vida que culturalmente generan ingresos?
En 1516 Ludovico Ariosto, en su inmortal ‘Orlando Furioso’[1], describía magistralmente la repulsión que a la razón humana le producen las leyes injustas. Cuando vio en la Escocia de su época que la infidelidad femenina se castigaba con muerte al tiempo que la masculina era loada. Nadie podría negar, de cara a la historia, que el género femenino ha padecido injusticias, desigualdad ante la ley, explotaciones y abusos durante siglos.
Desde la Biología se llama Inversión parental. Los individuos de las especies se reproducen bajo una regla distributiva del tiempo y la energía equilibrada. Esa Estrategia Evolutivamente Estable (Dawkins, 1993), en el caso de los mamíferos, arranca con una hembra que hace una inversión mayor desde la misma concepción cuando aporta un óvulo con mayores niveles[2].
Este desequilibrio natural arrastró una desigualdad económica histórica para el género femenino. La dedicación de las mujeres a la tarea de gestación, cuidado de los hijos y labores domésticas, produjo y se hizo evidente en sus niveles de ingreso, en su formación educativa, y sus derechos económicos básicos, como la propiedad privada, la asociación, la participación en las decisiones públicas, etc., de manera que, su entrada al mercado laboral y a la generación de ingresos medibles para los PBI de las naciones pudo afectar positivamente esta cuantificación[3]. Sin embargo, el vacío en las labores domésticas de aquellas naciones que aumentaron la participación de mujeres en el mercado laboral fue llenado por otras mujeres inmigrantes de países con mayores niveles de explotación femenina[4].
La compensación económica es la figura jurídica que viene a hacer un esfuerzo para lograr esa medición, expresándola en unidades monetarias cuantificables a lo largo del tiempo, yendo a lo ocurrido en una unión marital en el pasado, computarlo en el presente y proyectarlo al futuro; labor nada fácil.
Los motivos que inspiraron la expedición de estas leyes en Argentina, Chile y España son justamente de orden igualitario en términos de género. Las normas actuales aluden al cónyuge o conviviente que no alcanzó una actividad remunerada o que no genere un ingreso formal en la economía por “haberse dedicado al cuidado de los hijos o a las labores propias del hogar común” (ley chilena), o “que sufre un desequilibrio manifiesto que signifique un empeoramiento de su situación económica con causa adecuada en la convivencia y su ruptura” pero claramente se trata de una ley prevista para compensar a la “mujer que, normalmente habiendo llevado el mayor peso de las responsabilidades de la familia, es objeto de divorcio por voluntad unilateral de su marido” (Corral Talciani, 2007)[5], tal como lo expusieron en el Senado Chileno.
La norma española de manera más explícita reconoce que de lo que se trata es de remunerar el trabajo doméstico cuando dispone que “El trabajo para la casa será computado como contribución a las cargas y dará derecho a obtener una compensación” (Art. 1438 del Código Civil Español, reformado en 2005 para incluir esta regla).
De lo que se trata es de gravar el patrimonio del cónyuge compensador, para restituir el patrimonio del cónyuge solicitante, una vez fue liquidada la sociedad conyugal, en los valores que hubiese adquirido si en lugar de dedicar su tiempo a los cuidados propios del hogar, en especial de los hijos, se hubiese dedicado a adquirir una formación académica y a desarrollar una actividad económica, usualmente, relacionada con el ejercicio de una profesión.
En Colombia, en todo caso, se precisa varios cambios en este instituto jurídico, por lo que esta figura suele venir acompañada del régimen de divorcio unilateral, es decir, solo exigiendo la voluntad de uno de los cónyuges.